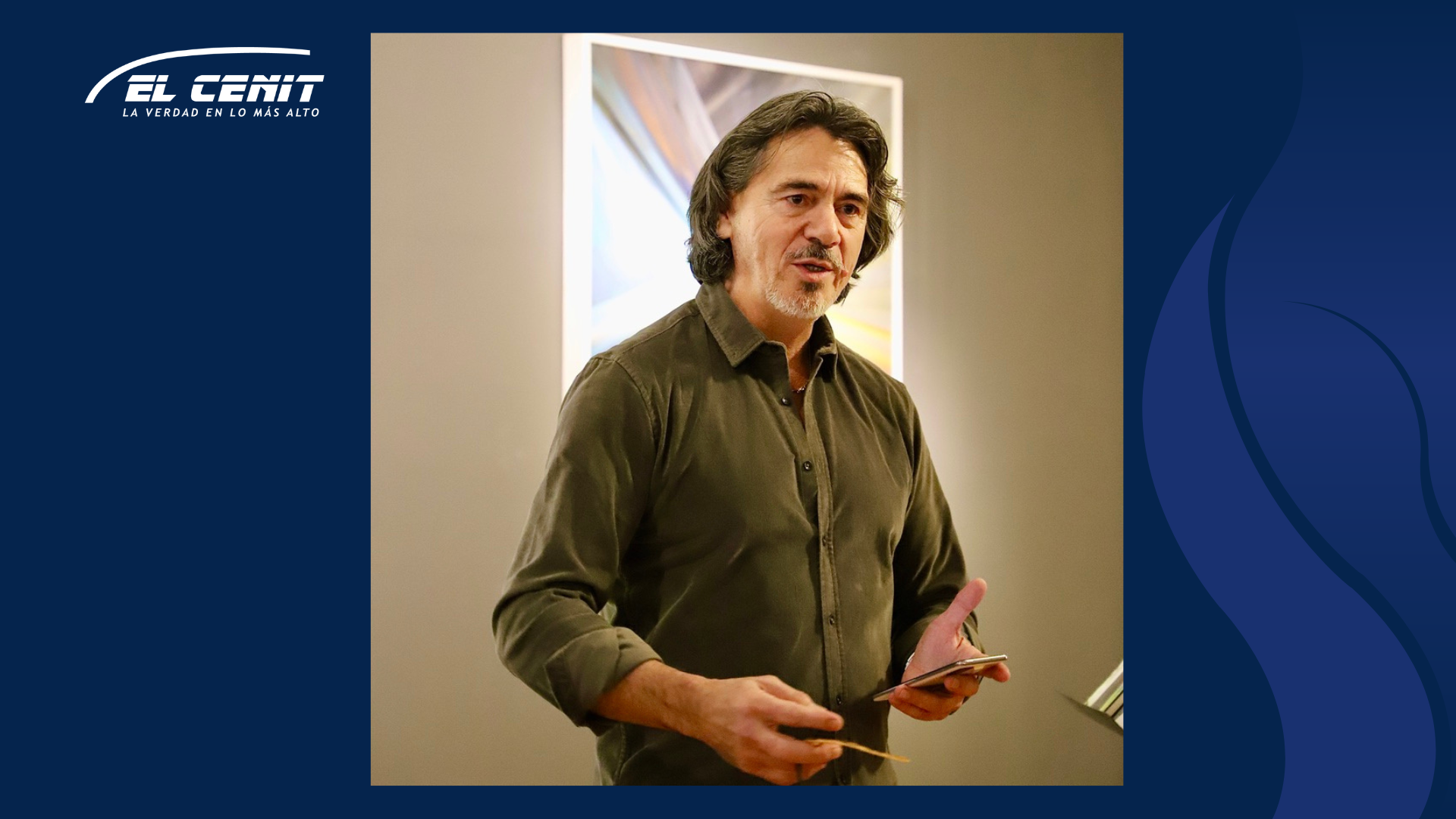No sé cuántos años tenía cuando cayó en mis manos el primer poema. O de qué trataba, o quién lo había escrito. Recuerdo solo que me conmovió. Como ya tenía edad suficiente para conocer la vergüenza, me quedé en las mías. Los botijas con los que nos rompíamos las canillas en el campito de fútbol detrás de casa nunca me lo habrían perdonado. Leí otros y, con el pasar de los años, la cosa se volvió, poco a poco, una costumbre.
Aunque ya no jugaba en aquel potrero de la infancia y los niños de entonces ya no éramos niños, esa lectura siguió siendo, de allí para siempre, un placer solitario. Ha pasado el tiempo. Y tanta tierra debajo de mis pasos. De la nostalgia de entonces me quedan algunas cicatrices, pero en algún modo creo haber pactado con ella una tregua duradera. Tal vez es por eso que ciertos días me la concedo. Los domingos, por ejemplo, cuando el trabajo me permite de quedarme en casa, cuando el planeta no gira por el lado justo y siento como la necesidad de una mano que me acaricie el alma, entonces apago el teléfono, preparo el mate (ese trago amargo y secular que me lleva a los trechos más dulces de una vida apenas pasada) y despierto, en su lecho vertical algunos de aquellos viejos compañeros de viaje, poetas y trovadores, que hicieron vibrar como nadie mi humanidad adolescente, cuando el sueño de todos era cambiar el mundo, y el mundo seguía adelante, como si nada, ocupado como estaba en cambiarnos a nosotros.
Sé que tengo una deuda con estas mujeres y con estos hombres, y creo que, en un modo u otro, la tenemos todos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron el coraje de seguir fantasticando cuando fue prohibida la fantasía. Porque tienen la fuerza di seguir alzando la voz cuando todo tiende al silencio. Porque su silencio es más fuerte que el clamor de cualquier multitud, y cuando desciende sobre nosotros es siempre el preludio de una larga noche. Porque aman la vida. Porque tienen el vicio de cortejar la muerte. Porque hay siempre alguien que trata de reducirlos a la razón. Porque han contraído el vicio de la verdad, y no logran sacárselo de encima. Porque saben que muchos de aquellos que hoy tratan de condenarlos al olvido se llenará con sus nombres la boca, un día, y lo hará con el alivio de no deber mirarlos en los ojos. Porque su poesía sigue siendo un potencial instrumento de instrucción de masas, un arma cargada de futuro, como sugería Celaya, un virus letal, la más devastadora de las pandemias.
Y a nosotros no nos queda más que estar atentos. Porque si hemos estado expuestos al contagio, si por lo menos una vez hemos sentido como un rasgueo en las venas mientras escuchábamos una frase en vuelo, de un poeta cualquiera, quiere decir que estamos irremediablemente contaminados.
Muchas veces he soñado, decía Cioràn, un monstruo melancólico y erudito, versado en todas las lenguas de la creación, íntimo de cada verso y de todas las almas, que recorre el mundo en búsqueda de venenos para nutrirse, de ebriedades, a través de las Persias, la Chinas, Las Indias muertas y las Europas agonizantes; he soñado tantas veces un amigo de los poetas, uno que trata de conocerlos a todos, desesperado por non poder ser uno de ellos.
Y entonces…
Probemos nosotros a reavivar este fuego. A no dejar escapar ese airecito burlón que una vez se nos coló entre los cabellos. La poesía está ahí, dijo alguien, alrededor de nosotros. Basta saber reconocerla. Es la huella en la almohada después de una noche de amor con una desconocida. Los restos de un afiche en la entrada del Metrò. El anciano que barre parapetos y tragaluces, como un acto de cortesía hacia el cielo. Esos locos que siguen luchando con sus molinos de viento en el aire artefacto de la ciudad. La mirada ausente de un borracho en el claror de la madrugada…
Intentémoslo nosotros, en los ratos libres. Probemos a sacar a los poetas de su madriguera. Adoptemos uno a distancia y traigámoslo a vivir bajo nuestro mismo cielo. Vandalicemos las paredes con su presencia, regalémoselo a alguien que queremos, a aquellos con los que no quisiéramos compartir ni siquiera el aire del planeta; dejémoslo en la peluquería, en la sala de espera del dentista; infiltremos una de sus páginas entre las revistas del quiosco, las tantas Quién, De Quién, Con Quién, Quién sabe (existe el riesgo de provocar un shock anafiláctico, pero después de todo, nadie vive para siempre), colguémoslo en la puerta de la cabina mientras nos cambiamos el traje de baño, peguémoslo en los baños de las estaciones, entre las propuestas de encuentro y las ofertas de amor en descuento de temporada, metámoslo en una botella y arrojémosla en el inodoro, dirigida al mar; insertémosla furtivamente en la urna electoral…
No me hago ilusiones. Sé que no salvará el mundo. No bastaría el agua del universo para lavar todo el desamor acumulado. Pero sin esa agua, el mundo habría ya muerto de sed. No sé, lo dejo en sus manos. Alguna vez lo intenté. Sigo haciéndolo. Estoy seguro de que no cambiará nada.
Pero… si sucediera un milagro, si encontraran por casualidad la frase de un poeta detrás del acta de la multa que el policía les ha apenas pegado en el parabrisas, o en el recibo del supermercado, o en la etiqueta del saco recién entregado por la tintorería… por favor, háganmelo saber. Me parecerá haber honrado una pequeña parte de mi deuda. Y sabré qué responder a aquellos que siguen repitiendo: ¿A quién interesa hoy la poesía?
Escrito por Milton Fernández.
Poeta uruguayo, residente en Italia.
Espacio cultural: “Entre líneas y versos”
Un proyecto de Arte y Cultura de UNASA.
Hits: 94